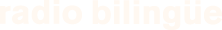Maribel Hastings
Durante el fin de semana dos de los principales diarios de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post dedicaron artículos de primera plana a la polémica figura del asesor presidencial, Stephen Miller, el principal arquitecto de la política antinmigrante del gobierno de Donald Trump.
Nada de lo descrito sorprende a quienes abogamos por los derechos de los inmigrantes, pues el siniestro Miller ya había dejado su marca cuando trabajó para legisladores republicanos en el Congreso, particularmente para el exsenador de Alabama y venido a menos exsecretario de Justicia, Jeff Sessions, otra de las figuras más antinmigrantes del Partido Republicano.
Miller es uno de los funcionarios que ha sobrevivido en el gobierno de Trump, cuando otros no han corrido la misma suerte. Y es muy probable que se deba a que comparte con el presidente el mismo desdén contra las minorías étnicas, particularmente los hispanos aunque sean ciudadanos; o contra los inmigrantes, con o sin documentos, y una particular aversión hacia los refugiados.
Porque queda claro que la retórica antinmigrante de Trump, la política pública resultante y los proyectos impulsados están dirigidos a minorías, inmigrantes y refugiados de color. Nunca hemos oído a Trump o a Miller despotricar contra indocumentados blancos.
Sus intenciones de “blanquear” una nación que ellos ven amenazada por los cambios demográficos, que nos llevan aceleradamente a ser un país donde las minorías serán mayoría, se sustentan en el racismo y en la falsa idea de que esas minorías suponen una amenaza para su existencia y supervivencia.
Y digo falsa, porque en todos los indicadores los anglosajones siguen gozando de una situación privilegiada; sin ignorar, claro está, que, como en todos los grupos étnicos, hay sectores blancos golpeados por el desempleo, los bajos salarios, la falta de seguro médico y otros problemas sociales. De todos modos, ser blanco les sigue suponiendo una ventaja, ante los obstáculos que enfrentan las minorías menos privilegiadas.
Pero en lugar de tener un debate sincero sobre las causas de las desigualdades -provocadas incluso por las mismas políticas que impulsa Trump, por ejemplo, una reducción tributaria que en realidad sólo beneficia a ricos; y por ofensivas contra el Obamacare que dejaría sin seguro médico a millones—, lo más sencillo es buscar un chivo expiatorio. Y esos son los inmigrantes y las minorías de color.
Pero es más truculento porque la agenda que impulsan Trump y Miller es la misma de los supremacistas blancos que ven en la inmigración y en el crecimiento de las minorías una amenaza a su supervivencia.
Los mecanismos no importan, así sea separar familias, enjaular niños y bebés, privarlos de sus padres, no proveerle a esos menores los productos más básicos como jabón, pasta de dientes o una cobija para dormir. O extraviar a esos menores en la madeja burocrática. O como se reportó este pasado fin de semana, explorar la idea de negar la educación a niños indocumentados, lo cual iría en contra de un fallo de 1982 de la Corte Suprema que garantiza el acceso de indocumentados al sistema de educación pública.
Miller es también el artífice de la regla sobre la “carga pública” y de todas las políticas antinmigrantes de Trump, comenzando con el veto musulmán y siguiendo con Cero Tolerancia.
Es sabido que el Partido Republicano es cómplice de Trump y de Miller por su silencio. Trump no enfrenta ninguna resistencia interna porque mientras los republicanos coloquen a los jueces conservadores que quieren y mientras la economía los favorezca, poco importa lo que diga o haga el presidente.
La pregunta es si la estrategia antinmigrante y racista funcionará en la elección general de 2020. No fue el caso de los comicios intermedios de 2018, cuando los demócratas ganaron la mayoría en la cámara baja y varias gubernaturas en distritos y estados que en 2016 favorecieron a Trump. Diversos sondeos señalan que la retórica y las políticas prejuiciosas de Trump no gozan del apoyo de la mayoría de los estadunidenses.
Pero los demócratas todavía no cuentan con un abanderado o abanderada, y eso también definirá el curso de las elecciones presidenciales.
Lo que sí es evidente es que el Partido Republicano que conocíamos ya no existe. El último presidente republicano en impulsar una reforma migratoria y en tratar de hacer más incluyente a esa colectividad fue George W. Bush, quien ocupó la Casa Blanca hasta el 20 de enero de 2009, cuando Barack Obama juramentó su primer mandato.
Los sectores republicanos más antinimigrantes se consideraban marginales en esa época, pero en sólo una década se han colocado a la cabeza del partido, al grado que es comandado por Trump, la figura republicana más divisiva y racista en la historia reciente, y su copiloto Miller. Peor aún, Trump tiene el apoyo de 90 por ciento del Partido Republicano.
No sé si los conservadores más moderados buscarán refugio temporal con los demócratas o los independientes; si fundarán otra colectividad ahora que la suya ha sido secuestrada por los antinmigrantes; o si ya el Partido Republicano rebasó el punto donde no hay retorno.
Lo que sí queda claro es que Trump y Miller, la mancuerna del mal, todavía tienen año y medio para seguir haciendo daño, con la posibilidad de cuatro años más si Trump es reelecto■