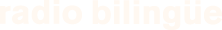Maribel Hastings y David Torres
El racismo y el prejuicio incitan a la violencia. Ese es un hecho a partir del cual este país puede dictar cátedra con base en su turbia historia de esclavitud, segregación, linchamientos, persecuciones, falsas acusaciones, discriminación contra diversos grupos étnicos y, ahora, con un presidente que explota ese racismo como arma política y electoral. Los ejemplos se multiplican cada día que Donald Trump ocupa la presidencia.
El sábado en El Paso, Texas, el racista blanco Patrick Crusius disparó en una tienda Walmart con un rifle AK-47 matando a 20 personas e hiriendo a otras 26. El lugar elegido por este joven de apenas 21 años no fue casualidad porque, según él mismo escribió en un manifiesto, “este ataque es en respuesta a la invasión hispana en Texas”.
Pero el pobre diablo ni siquiera conoce su historia, pues de ser así sabría que Texas era territorio mexicano mucho antes que ser estadunidense. Y también estaría consciente de que, con su ataque, en muchos modos es “heredero” de quienes perpetraron miles de atrocidades contra el remanente de población mexicana en el siglo XIX y principios del XX a manos de la población blanca y sus entonces nuevas autoridades, linchando por igual a hombres, mujeres, niños o ancianos, todos de ascendencia mexicana; con el fin de aterrorizar a ese grupo social porque, tal como hoy ocurre a nivel nacional con la retórica antinmigrante oficial, no los querían ver más ahí.
Ese es un hecho del que se habla poco, como si la historia texana quisiera barrerlo debajo de la alfombra de la historia estadunidense.
Muy pronto, las autoridades catalogaron la masacre de El Paso como un acto de terrorismo doméstico. El cómo adquirió esa potente arma con la que perpetró la matanza es también un tema que ha convertido a Estados Unidos en una nación donde el odio racial siempre está literalmente con el dedo en el gatillo.
Trump y sus cómplices republicanos acudieron a Twitter a ofrecer huecas “condolencias”, algo que daría risa si lo que nos ocupa no fuera tan trágico. Su hipocresía no conoce límites, pero la retórica de odio y divisionista ha quedado como marca registrada del trumpismo republicano que los definirá para siempre.
“Invasión” es uno de los términos favoritos de Trump cuando habla de inmigración. Para él, los inmigrantes son “criminales” y “violadores”; las minorías de color “deben regresar a los lugares de donde vinieron”, como dijo sobre cuatro congresistas demócratas ciudadanas de Estados Unidos, tres de ellas nacidas en este país; ha buscado por todos los medios impedir que centroamericanos que huyen de la violencia puedan solicitar asilo en Estados Unidos. También ha separado familias inmigrantes y enjaulado a niños morenos en condiciones infrahumanas. Pero no se limita a los inmigrantes o a los hispanos. Las ciudades de mayoría afroamericana, como Baltimore, Maryland, son lugares que en su opinión son “asquerosos” o “infestados de ratas y roedores”.
Es todo un cúmulo de expresiones de odio similares a las que usan los nacionalistas blancos y que uno leía en los libros sobre el racismo y la discriminación que plagaban a este país en etapas anteriores, mismas que se creían superadas ante la idea de que esta nación se había venido adaptando a la evolución histórica del multiculturalismo y la tolerancia.
A lo largo del domingo los cómplices de Trump lo defendieron declarando que es injusto argumentar que la retórica del presidente provoque actos de violencia porque se trata de individuos con padecimientos mentales. El propio Trump lo achacó a “enfermedades mentales”. Claro, es esa siempre la primera excusa cuando se trata de un atacante blanco, no así cuando el color de piel o la religión son distintos y entonces sí todo el peso de la condena —política, social y legal— se deja caer de manera contundente contra quien haya osado emular la “ley del Oeste”, que define igualmente la etapa de expansión y de barbarie de este país.
Pero el racismo y la defensa de la supremacía blanca no son enfermedades mentales. Son lo que defienden muchos de los seguidores de Trump, que lo aplauden a rabiar cade vez que un estribillo presidencial con el que ataca a alguien es vociferado en mítines de campaña para seguir manteniendo el respaldo del racismo y la xenofobia.
Por ello, a estas alturas del juego no esperamos que Trump enfrente de manera inequívoca a ese sector racista que lo apoya. Es un segmento de su base que él no quiere perder. De hecho, es el grupo de seguidores que vio con horror la elección del primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, Barack Obama. El sector que durante los ocho años de la presidencia de Obama fue intensificando su prejuicio cual olla de presión a punto de explotar. Y de momento hace su entrada Trump, a quien convierten en su esperado “Mesías”.
La semana pasada un grupo de colegas de America’s Voice visitamos The Legacy Museum en Montgomery, Alabama, que pasa revista por la historia de la esclavitud y el racismo en este país. Ante fotos y narraciones sobre la trata de esclavos, linchamientos, segregación, abusos e injusticias, uno quisiera pensar que este país haya aprendido de su historia para no repetirla.
Pero la realidad nos enseña lo contrario. El objetivo de los ataques se ha ampliado. Los métodos han cambiado, pero el prejuicio y el odio racial persisten. ¿De qué ha servido, entonces, esa dolorosa experiencia histórica a una nación que ve ahora cómo se va al traste todo lo que supuestamente se había aprendido?
Lo más terrible es que tenemos un presidente que explota ese prejuicio con su retórica incendiaria y racista, y que no dejará de utilizar aun con esta tragedia en El Paso y las que ocurran en algún otro lugar del país. De cara a la elección de 2020 es de anticiparse que esa retórica precisamente se intensifique, buscando fines politico-electorales.
Por eso es urgente que la retórica de Trump no siga “normalizándose”. Es urgente también no perder la sensibilidad ante la violencia que ese odio racial genera■